FINAL RELATIVAMENTE FELIZ. CUENTO CON SUICIDA DENTRO
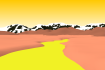
Los últimos golpes contra las rocas fueron muy dolorosos. Sangraba. Sin gafas, apenas reconocía nada a su alrededor, sólo colores fuertes, olores penetrantes, la luminosidad cenital de aquel paraje. Con sus manos sanguinolentas, rebozadas en una capa de polvo terroso, se tocó la cara, restregó sus palmas contra la piel herida de la frente, manchó por completo su cabeza. Estaría irreconocible, acaso monstruoso. Latidos por todo el cuerpo le informaban de que todo él se había hinchado. Pasó un tiempo sintiendo cómo aumentaba la hinchazón en todos sus miembros. El tacto era ya una quimera: su piel recibía extrañas señales de la realidad. Estaba todo tan desenfocado en sus ojos como a lo largo de todo su cuerpo. Incluso el dolor, los dolores, estaban desenfocados, irreconocibles, sólo lejanamente parecidos a los que había conocido en su vida. Era ya incapaz de calcular el tiempo que llevaba dedicado a esta investigación psicosomática. Todo él había sido siempre absolutamente psicosomático: primero con la clásica pe inicial, después con esa ridícula ese moderna que, en cualquier caso, no parecía variar mucho el sentido de su mal, de sus males. De niño ya le decían que todo era cosa de nervios. Hacía muchos años que supo que, en realidad, la vida entera de un ser vivo era cosa de nervios, así que aquella afirmación le pareció tan insidiosa y mendaz de niño como de adulto. En cualquier caso, prefería que lo suyo fuese psicosomático, con la p de los griegos.
Algo en movimiento hizo sombra junto a él. Le pareció que le hablaba una voz ronca, desgarrada, irritante, molestísima. Aun en su estado podía haber cosas que hicieran su sensibilidad, como esa voz. No entendía nada. Como si junto a su cara hiciera ruido un motor averiado. Y ese motor olía espantosamente. Un poco más de aquel aliento y vomitó. Vomitar multiplicó inconmensurablemente su sensación total de dolor. Y aquella voz y aquella presencia y aquel hedor seguían junto a él. Entonces recordó su plan. Y sobreponiéndose a todo musitó:
-¿Me deja que se la chupe?
Se hizo un silencio casi total. Pájaros o alimañas o movimiento de raíces o agua burbujeante entraban en su cerebro por sus oídos, como un alambre, removían allí dentro y lo destrozaban todo. De aquel casi silencio surgió de nuevo el ruido del motor, el hedor de aquel aliento. Le estaban preguntando algo. Era una pregunta o una exclamación. No ver los signos de puntuación tiene eso: que muchas veces dudas si quieren saber algo, te insultan o te riñen. En este caso parecía que ambas tres cosas a la vez. Hizo acopio de valor, si eso era valor, y repitió:
-¿Me deja que se la chupe?
Más que grito aquello fue un graznido, seguido de una carcajada rasposa haciéndose paso entre un montón de mucosidad apelmazada. La sombra de aquel ser, al parecer humano, se movía frente a sus ojos, pegada a esa misma tierra que los cegaba y de la que recibía frescor. Cuando cayó allí abajo era mediodía, de eso estaba seguro. Así que habían pasado suficientes horas como para que esa tierra calcinada se enfriase. ¿O era él mismo quien emitía el frío? No. Era un frío con sabor a tierra y a roca y a plantas silvestres. No era un frío suyo sino de la tierra. Comenzaba el anochecer.
De repente, entendió algo de lo que le decían. Algo así como:
-¡Animal! ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? ¡Y tal como estás! ¡Animal más que animal!
Había más jocosidad que otra cosa, le pareció, en el tono. Así que a lo mejor era posible... La voz siguió, ahora girando a su alrededor. No sentía sus pasos, ni el movimiento de su cuerpo, sólo el movimiento de su voz. Se le cerraban los ojos y deseaba dormir. Tiritaba. La sangre, su sangre, le empapaba viscosa y fría. No tenía mucho tiempo. Insistió, cambiando la persona del verbo: un acercamiento acaso necesario.
-¿Me dejas que te la chupe?
-¡Animal! ¡Mira que eres animal!
Pero unas manos enormes, duras y rasposas cogían su cabeza mientras algo se le acercaba como titubeando, a trompicones, a los ojos, a la nariz, a la mejilla izquierda, por fin a la boca. Era un miembro viril, un pene, un carajo, una polla. Y estaba entre sus labios, cálida y suave. Parecía mentira que aquella polla tan apetecible perteneciese al mismo hombre cuya voy y cuyo aliento espantaban. Su polla no. Rezumaba una humedad perfumada en la que se distrajo un rato, besando lentamente un glande desnudo, un capullo abierto a la noche. Luego lo atrajo hacia su lengua con sus labios ardientes. Dentro de su boca, entre la lengua y el paladar, aquello era un bocado exquisito, cuyo deleite hizo que sus entrañas temblaran en la más absoluta intimidad de su ser. Cuando quiso darse cuenta tenía la garganta llenándose de semen, que tragó con voracidad. Ese licor caliente le infundía vida. Lloró de placer y de agradecimiento. En medio de un dolor terrible y de una confusión casi total, beber esa mamada resultaba lo más parecido a recibir analgésicos, medicinas, limpieza, cuidados, una cama, sábanas suavísimas y almohada en la que reposar una cabeza que amenazaba con ocupar, en su hinchazón, todo el espacio, todo, machacando contra los confines del universo todo lo creado, animal, vegetal o mineral, ciudades, utensilios, vehículos, personas de toda raza y condición, incluida la persona a la que perteneciera la polla que aún mantenía, ya relajada y tierna, dentro de su boca. Nunca había sido tan feliz. Al menos no con esa felicidad que contrastaba radicalmente con el dolor y la desesperación que se apoderaban de su cuerpo y de su espíritu.
-¡Lo que hay que hacer!, escuchó entre tinieblas.
Despertó, si eso fue despertar, sobre unas pajas pringosas, bajo una manta cuartelera. Tiritaba febril. ¡Ah, lo inevitablemente psicosomático!
Una luz amarilla, mortecina, hacía una penumbra casi inescrutable. Cerró los ojos. Si durmió, volvió a despertar, y esta vez con aquella bebida pastosa que le extasiaba bajándole por la garganta. Lamió sus propios labios. Seguramente volvió a quedarse dormido. No sabía ya cuántas veces había despertado para gustar de aquel elixir. Agua y semen fue su dieta durante algunos días. Después se incorporó a ella un poco, muy poco de pan. Cada mañana el borracho aquel empujaba su cuerpo hacia un lado y cambiaba la paja y añadía hojas de periódicos. El hombre también se ocupaba de limpiar su cuerpo de sangre, suciedad y excrementos. Percibía, en sus bruscos pero exactos movimientos, algo parecido a la compasión. Y en él mismo sintió crecer la confianza: agua, pan, semen, confianza y descanso fueron proporcionándole un revivir que nunca se hubiese atrevido a esperar.
Su intento de suicidio, pues, había fallado. Vivía. En condiciones indudablemente extrañas, pero vivía. No había conseguido su propósito, y eso a ratos le mortificaba. En el interior de su interior, el deseo de la muerte no se había extinguido.
-¿Pero no estás mejor vivo, pedazo de animal? ¡La única forma de estar es estar vivo! ¡Morir! ¡A qué viene eso! ¿No te hubieras perdido alguna cosa interesante?
Al decir esto último su tono cambió y también su expresión, que se hizo francamente amistosa y pícara.
-¡Pedazo de animal!
Aquellas dos palabras, saliendo de entre sus barbas sucias apestosas a mal vino, sonaban agradables y cariñosas. Sus ojos chispeaban, sus manos temblorosas adquirían vida propia y expresaban a su manera otros mensajes para otra conversación acaso venidera, o tal vez imposible. Su enormidad física no podía evitar que pareciese a menudo mucho más pequeño. Eso se debía seguramente a su forma de andar y, en general, de moverse y, sobre todo, a su gesticulación. En plena perorata parecía incluso rejuvenecer. ¿O no era tan mayor como parecía cuando estaba callado y quieto, cuando se alejaba o quedaba dormido? Ni él ni el otro se habían dicho sus nombres respectivos. Él, para sus adentros había bautizado al bruto Robinsón. Y a sí mismo se había dado el nombre de Viernes. Eso le divertía. ¿Quién era el más náufrago allí, el más civilizado, el más ingenioso? Y en definitiva, ¿quién tomaba en sus manos el destino de ambos?
Pasaron varios días entre cuidados diversos. Su caída por el barranco había sido una enormidad. Mantuvo fija en su mente una ilusión. Eso también le curaba. En cuanto pudo moverse con alguna soltura, se lo pidió:
-¿Me podrías dar por el culo?
Robinsón le miró sopesando su propuesta. Decididamente aquel suicida estaba obsesionado con el sexo. ¿Qué coño había sido su vida? Estuvo a punto de sacarle a tortazos de su covacha y hacerle alejarse de allí para siempre. Un escalofrío de placer, sin embargo, le advirtió de lo equivocada que sería esa medida. ¡Le daría por el culo todo lo que quisiera!¡Vaya que sí! ¡Sí señor! ¿Fue ya en ese mismo momento cuando se le ocurrió la idea? Ni él mismo hubiera sabido decirlo. Pero lo cierto fue que mientras empalaba en su miembro a aquella especie de pelele desmadejado sí estaba pensando en su plan.
Viernes recibió la primera embestida con una mezcla explosiva de placer y dolor. Una felicísima sensación de tal intensidad que perdió el conocimiento y se desmayó. Cuando volvió en sí, pesaroso de haberse perdido el resto de la historia, preguntó:
-¿Puedes hacerlo otra vez?
Deseaba sentir la segunda parte: deseaba con todas sus fuerzas recibir el fiero calor del movimiento y el húmedo calor de la eyaculación.
-¡No hay inconveniente!, respondió entre risas Robinsón. Se había dado cuenta del desmayo del otro y creía entender su nueva petición.
Ahora sí que vivía Viernes la ilusión de su vida: la certeza física de recibir un cuerpo en el suyo, la entrada y entrega de otro cuerpo en su interior. El placer de mamarla era un placer aproximado a este otro, con diferencia muchísimo mejor. ¡Tenía dentro de sí a otro cuerpo! ¡Alguien admitía entrar en él, confiar una parte de su cuerpo al interior invisible del suyo! ¡Y no era una parte cualquiera! No, especialmente, tratándose de la de Robinsón.
Pocos días después supo de los planes del bruto. Se enteró de sopetón y apenas le costó un instante rechazar la escasa negativa que aquello provocaba en su interior.
El primer día fueron cinco los que le dieron sus pollas a mamar y después se las metieron por el culo. Su estado, poco a poco, se elevó hasta el éxtasis físico y espiritual. ¡Lloraba y reía de felicidad!
Robinsón cobraba por sus servicios a una clientela enfebrecida y ruidosa que comenzaba temprano a presentarse a la puerta. El bruto, que por aquel gesto ya no se lo pareció tanto, puso un horario para su explotación. Al menos era calculador: demasiada tarea podía acabar demasiado pronto con el negocio. Un negocio del que realmente se beneficiaban ambos, no sólo porque cada uno recibía lo que deseaba: uno el dinero y otro el placer, sino porque Robinsón invertía buena parte de las ganancias en mejoras de la chabola y en comodidades para los dos: ropa, comida, tabaco y mejor alcohol. No, no era propiamente un energúmeno aquel bruto. A partir de entonces sus respectivas personalidades comenzaron a resultar más que interesantes a los dos. Uno y otro se espiaban. Uno y otro dejaban caer preguntas. Interesados el uno en el otro, sus vidas cambiaron. A partir de entonces no eran sólo portadores de un pasado. El futuro de cada uno de ellos les preocupaba también a los dos.
II
A Viernes, al principio, le resultaba incómodo y difícil dar noticias de su vida. No tanto por el oyente sino por él mismo: no quería escucharse narrar nada sobre él, no deseaba en absoluto vérselas con sus recuerdos. Su pasado le había llevado al suicidio. No estaba por revivirlo, ni aunque fuese por la palabra, otra vez. Por su parte, Robinsón veía en su propia tendencia a la confesión biográfica una tentación a rechazar. Ambos, sin embargo, escuchaban una semejante voz interior: ¿por qué no aprovechar para desahogar de una vez por todas las penas de su corazón? Urgido por la necesidad que le crecía de dar carpetazo al asunto, que le angustiaba y le parecía que estaba creando un mal ambiente, interponiéndose entre ambos, Viernes, con tono académico:
-Propongo que no nos contemos nada de nuestras vidas. Mejor hablamos de lo que hubiéramos querido hacer con ellas. O historias que pudieron sucedernos, o sencillamente suceder. Cosas de un pasado y de un futuro inventados. ¿No te parece mejor?
A Viernes le sorprendió la facilidad con la que Robinsón comprendió su propuesta y la rapidez con la que aceptó. Este bruto no es tan bruto, pensó. Robinsón, por su parte, no daba crédito a sus oídos: ¡era lo que siempre había deseado y procurado hacer! ¡Y ahora venía ese pedazo de idiota vicioso y sentimental y se lo planteaba sin más ni más!
-Abuelo, pensó. Abuelo, estás perdiendo reflejos. ¡Esa propuesta la tenía que haber hecho yo! Pero se animó previendo una experiencia divertida.
Así lo hicieron desde entonces, con toda naturalidad. En su mutuo espiarse, más de una vez se vieron el uno al otro escuchando alguna de esas historias sumidos en un gesto de intenso dolor. Eso les producía una extraña emoción que procuraban ocultar como hacían con todo.
A partir de aquellos días del inicio de sus charlas su relación experimentó notables cambios, en general positivos. Su grado de intimidad había subido hasta límites difíciles de sobrellevar entre dos personas, porque a la intimidad con la que compartían el presente en aquella casucha se sumaba el compartir esos momentos especialmente significativos de su imaginación. Y este segundo compartir influía cada vez más en el primero: el pasado de sus vidas estaba de nuevo ahí en medio, con todo su peso, pero no exhibido a la mirada de nadie. En ambos casos habían deseado romper radicalmente con él, ocultárselo incluso a ellos mismos, sepultarlos en un silencio semejante al olvido ya que olvidar propiamente no lo habían podido conseguir. Contarse aquellas historias resolvía en parte el problema. ¿O no?
Se lanzaron a la aventura sin reparar en sus consecuencias. Cedieron a su necesidad de comunicación y esa necesidad contrastaba frontalmente con su necesidad de silencio y olvido. Desearon la máxima confianza mutua y no vieron hasta qué punto había crecido en ellos a lo largo de sus vidas una desconfianza radical. Hasta hacía muy poco el plan de Viernes había sido acabar con todo suicidándose, y el plan de Robinsón acabar con todos viviendo totalmente aislado. ¿Qué sueños de felicidad obnubilaron sus mentes y les pusieron uno frente a otro como hermanos del alma, dispuestos a la vida, a la vida en compañía y a la confesión de sus más ocultos deseos y temores secretos? Habían llegado, cada uno de ellos, a conclusiones correctas sobre el sentido de sus acciones. ¿Qué desmoronó sus edificaciones, defensas y murallas? ¿Fue el amor? Y si no, ¿qué otra fuerza pudo ser tan fuerte como para transformar por completo su existencia? No queda más remedio que observar los hechos que sucedieron a partir de entonces para poder llegar a alguna conclusión.
Hasta ahora lo único que podemos sacar en claro es que nada era igual en sus vidas desde que la casualidad quiso que se encontraran y algo (aún no sabemos qué, si es que lo podemos llegar a saber algún día) hizo que aquel hombre solitario y embrutecido accediera a los ruegos de aquel frágil moribundo cuyo único deseo inmediatamente anterior había sido acabar rápidamente con su vida.
Mamarla, dar por el culo, dejársela chupar, abrir el culo a una polla, ¿pueden suponer tanto en la vida de dos hombres que rondan la cincuentena?
Un día, en pleno éxtasis, el suicida exclamó con una conmovedora voz:
-¡Robinsón!
El otro, al escucharle aquel nombre, ralentizó sus empujes y le preguntó:
-¡Quién es ese Robinsón! Su tono le sorprendió a él mismo: ¡había celos y desconfianza en su voz!
-Robinsón eres tú. Eres tú. Mi Robinsón, mi amor...
-¡Y tú serás mi Viernes! ¡No me jodas! Y estallando en carcajadas hundió repetida y contundentemente su miembro en el agujero de su amigo. ¡Nunca se había corrido tan alegremente!
Viernes también reía, pero quedamente. Su felicidad corporal y la risa del otro le hacía sentirse como enamorado, o mejor dicho enamorada, porque fue como enamorada como se sintió. Con los ojos cerrados se vio a sí mismo en femenino. No se trataba de la apariencia física, ni siquiera de su identidad. La generosa leche de su amante iluminaba en sus entrañas recovecos del alma que nunca presintió. El bruto, al eyacular como una fiera, cayó sobre aquel cuerpo pequeño y suave. Lo abrazó cuidadosamente, lo apretó contra el suyo y lo meció murmurando gravemente una canción. Había algo de maternal en su gesto, y lo supo. Y se sintió bien.
-Mi Viernes...
-Mi Robinsón...
Cuando sobrevinieran las primeras crisis siempre podrían recurrir a la escena de aquel día. Recordarla les infundiría serenidad, confianza y amor.
III
- Vamos a reducir el número de visitas. Dos o tres al día serán suficientes. Y si quieren más, ¡que paguen más! ¡Vamos a desplumarles! ¡Atajo de tarados! Y luego... Luego ya veremos. Robinsón pensó que estaba hablando más de la cuenta.
-¿Quieres decir que nos iremos de aquí?
Pero ya se había cerrado ese grifo de Robinsón. Bebió un gran vaso de vino, paso sus manos por su hirsuta barba empapada. Tomó aliento y volvió a lo de sus locuras. Mientras le escuchaba, Viernes no dejaba de pensar en la sutileza mental de aquel aparente bruto, en su viva inteligencia y en su escurridiza identidad. ¿Quién era su Robinsón?
Éste, percibiendo los pensamientos de Viernes, se lanzó a una narración sobre sus locuras en la que mezclaba verdades, mentiras, fantasías e historias ajenas con una facilidad que le hacía sentirse francamente astuto. ¿Por qué aquel idiota lujurioso y sentimental no le había bautizado Ulises? Pero se acordó de Polifemo y se entristeció. Las historias se podían vivir y contar de tantas maneras... Cualquiera sabía cómo se veía a sí mismo ese Viernes preguntón. Lo cierto es que hubiera sido más esperable que le hubiera bautizado a él con ese nombre y se hubiera reservado para sí mismo el de Robinsón. Puestos a ello, él se sentía más Viernes, pero sin embargo...
Para quitar tensión, Robinsón propuso un primer juego:
- ¿Qué haríamos si los yanquis invadieran nuestro país?
- Organizaría un grupo guerrillero, por supuesto al margen de cualquier organización establecida. Nosotros iríamos por nuestro lado, matando yanquis.
- Pues yo me pondría inmediatamente a las órdenes del ejército de ocupación.
- ¡No! ¡Es broma!
- ¡En serio! Para qué andarse con tontadas. ¡Desde el principio, con el seguro vencedor!
- ¡Colaboracionista!
- ¡Por supuesto! ¡A qué me voy a jugar el pellejo por los cafres de este maldito país! La invasión, su triunfo, traería cambios sociales y culturales importantes. ¡Lo que necesitamos hace algunos siglos!
- Para eso no había que haber luchado contra Napoleón.
- ¡Otra equivocación muy propia! Te traen la civilización y te pones a dar cristazos y navajazos... Pero hombre, señores, ¡aprovechen la ocasión!
- Yo para lo que aprovecharía la ocasión sería para cargarme a los caciques locales. Entre col y col, lechuga. Y eso educaría al pueblo: sabrían que al perro del hortelano también hay que darle matarile.
- Como tú quieras. A mí eso también me convendría. ¡Menos competencia, más puestos libres para yo y los míos!
- ¿Tú tendrías los tuyos? No me imaginaba...
- Es una forma de hablar. Me refiero a la gente sensata que aspiráramos al reparto de poder.
- ¡Pero sería un poder extranjero, invasor!
- ¡Precisamente! ¡Mejor que mejor! ¿Para qué quiero que me mande un cafre nacional. Para eso es mejor contar con cafres de más altos vuelos, con más experiencia, más poder...
- Yo tendría que luchar también contra ti, en ese caso.
- ¡Pues claro! Y eso le daría más gracia e interés al asunto. Porque cuando los yanquis ganaran y yo mandara con ellos te buscaría para nombrarte jefe de la guerrilla antiyanqui. ¡Y nos divertiríamos muchísimo más! Yo pasándote informes secretos. Tú obteniendo gloriosas victorias. ¡Ah! Va a ser una nueva vida muy estimulante.
- Se trataba de un futurible. ¿Sabes lo que es un futurible, Robinsón?
- Querido Viernes. Hace tiempo que yo mismo no soy sino un futurible, al margen de las reglas del espacio y del tiempo. Y además un futurible sostenible. ¡Creerás que soy un memo!
- Perdón. Perdón. Vas de rudo hombre de las nieves y así nunca sabe uno a qué atenerse.
- ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidadito, muchacho! Quedamos en que no hablaríamos en serio de nosotros.
Y así siguieron durante algún tiempo durante el que creyeron ser felices. Poco a poco se dieron cuenta de que una vez iniciado el diálogo entre ellos sería mucho más difícil la convivencia. Desesperado, un día Viernes decidió que aquello se le hacía insufrible y marchó hacia un barranco, ilusionado con la idea de matarse de un salto. Y si no lo conseguía, quizás encontrase a otro tío que se la dejara chupar sin más…
0 comentarios